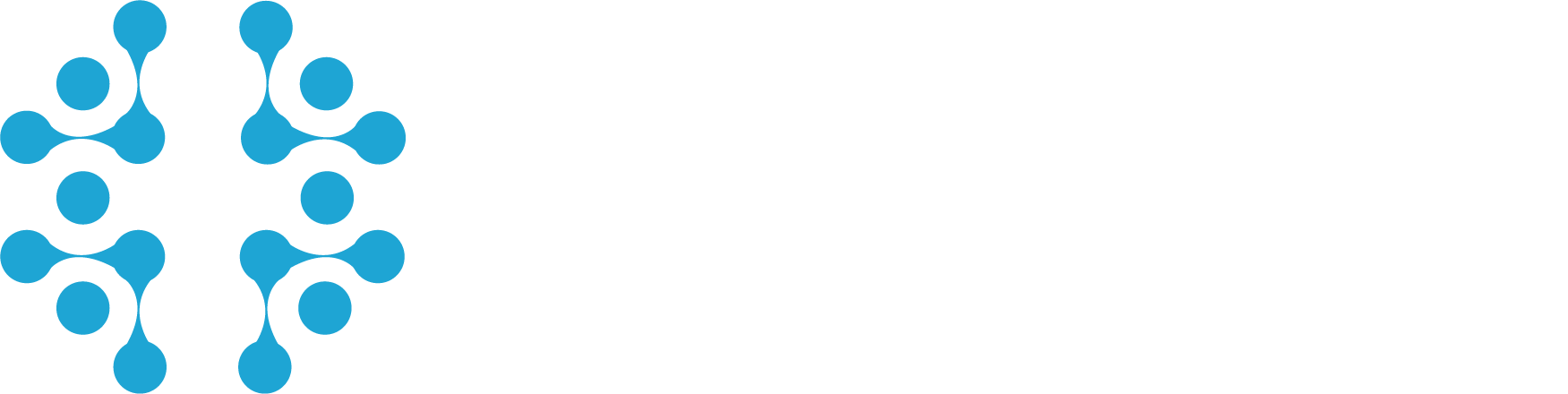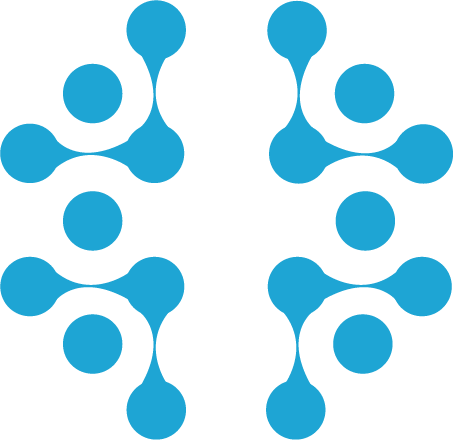Héctor Plaza tiene dos hijas, una pequeña de dos meses y otra de 12 años. Ha tenido que aprender a convivir con la condición que aqueja a C.P., su primogénita: Síndrome Urémico Hemolítico Atípico (SHUa).
A C.P. se le destruyeron los riñones y durante diez años se tuvo que realizar diálisis. Su madre, Jessica, fue quien le traspasó esta condición. Pocos días después del parto, sufrió una anemia severa y no lo resistió: falleció por parálisis cerebral.
Para hacerle un trasplante a C.P., se necesita administrar por el resto de su vida el medicamento Eculizumab, que cuesta alrededor de $30 millones mensuales y que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) no cubre. “El valor es imposible para el bolsillo de uno”, acusa Plaza.
Héctor cuenta que fueron momentos difíciles, que tuvo que pasar días con su hija afuera del Ministerio de Salud (Minsal) en pleno invierno, rogando, llorando para que los escucharan. Fueron muchos los rechazos que recibió hasta que finalmente amenazó con llevar su problema a la prensa: “Dicho y hecho, la televisión nos acogió y al día siguiente nos respondieron”.
El caso de C.P. fue ampliamente abordado por la prensa, como puede observarse en algunas de las siguientes fotografías:
Imágenes proporcionadas por Héctor Plaza.
Héctor confiesa que no pensaba que iba a ganar el juicio y que la vio difícil: “Su cuerpo ya estaba desgastado, su piel estaba negra”. Asegura que, si perdía, hubiese vuelto a demandar.
Plaza también presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Minsal y Fonasa, argumentando que su hija estaba en peligro de vida. “Si no se trasplantaba en un mes, se podía morir”, cuenta su abuela Rosa.
Existen muchas enfermedades poco frecuentes, con tratamientos de alto costo que no son cubiertas por el Estado y que están en constante lucha por conseguir entrar a la Ley Ricarte Soto (LRS). Ante la falta de cobertura, algunos de los afectados han llevado sus casos a tribunales, argumentando que se vulnera el derecho a la vida. Lo anterior, cada vez más común, demuestra la necesidad de judicializar para no morir.
Las patologías conocidas como raras son aquellas que tienen baja prevalencia en la población: la Unión Europea las define como las que afectan a menos de una persona por cada 2.000. En Chile, no existe definición.
Según explica la doctora Gabriela Repetto, presidenta de la Sociedad Genética de Chile, se estima que existen más de 7.000 enfermedades poco frecuentes en el mundo que, en conjunto, afectan a aproximadamente el 5% de la población: “En Chile, eso es casi un millón de personas”.
Hoy se encuentra garantizado el tratamiento de 16 patologías raras: dos en las Garantías Explícitas de Salud (GES) y 14 en la LRS.
Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo, indica que uno de los requisitos para determinar qué afecciones entran a la LRS, tiene que ver con la efectividad del tratamiento: “Las enfermedades raras están en una situación de mayor desventaja debido a que tienen menos evidencia clínica”.
El presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER), Alejandro Andrade, aclara que muchas veces “la única posibilidad que tienes, después de la negativa de las isapres y de Fonasa, es ir a tribunales”.
“Tiendo a creer que no es que el Estado no nos quiera ayudar, es que no les alcanza el tiempo porque tiene muchas preocupaciones y nosotros somos raros”, manifiesta Andrade.